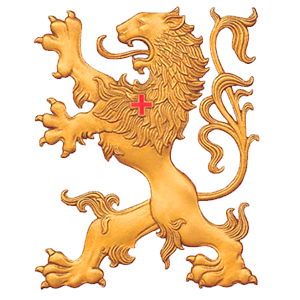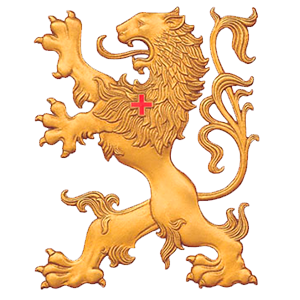Cierta vez, reflexionando sobre las penas del infierno, me pasó por la mente la idea -transformada desde luego en convicción- de que, al ser condenada, el alma es expulsada de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. A pesar de haber pensado en todos los horrores del infierno, ninguno de ellos me aterró tanto cuando la hipótesis de ser expulsado de la Iglesia Católica. Entonces, me pareció que sufrir todo aquello, pero continuando en la Iglesia, era mucho menos doloroso que no sufrir nada estando, no obstante, fuera de ella. Por ahí se puede medir bien cuánto Nuestra Señora me ayuda a valorar la gracia inestimable de ser hijo de la Santa Iglesia Católica.
Por naturaleza, soy una persona tranquila y equilibrada. Ahora, creo que, si no fuese católico, me
habría enloquecido porque el propio hecho de ser calmo, tranquilo, lúcido, habría podido sopesar
hasta que extremo va la miseria de quien no encuentra para los enigmas de la vida, una explicación
como la que es dada a quien pertenece a la Iglesia Católica. Es solo ver a través de los prismas de la
Santa Iglesia esos incontables problemas entrelazados, terribles, de recíprocas interrelaciones dilacerantes, que todo se explica. Todo reluce de verum, bonum y pulchrum, se tiene ánimo y coraje para todo. Y, al expirar, se muere tranquilo, inclusive en medio de los más terribles fracasos terrenos, porque se sabe que la tierra es efímera y que la eternidad perdura.

Consideren todos los deleites y grados de felicidad de que un alma es capaz en el mundo; todo
eso es nada en comparación con la felicidad del menor de los católicos miembro de la Iglesia Gloriosa que celebra su victoria eterna en al Cielo. Todo cuanto el hombre puede tener de alegría, belleza, bienestar, grandeza, en grados diversos, los bienaventurados lo poseen en una plenitud incomparable porque cada uno está en contacto directo con Dios.
Sin duda, el cielo empíreo dará a sus cuerpos una felicidad que completará la que ya gozan en el alma. Pero nada se iguala a esta felicidad: “Soy miembro de la Iglesia, hijo de Dios, participo de la naturaleza divina y por toda la eternidad seré un príncipe en este Cielo, donde los menores son príncipes.”

Mi deseo es que todos lo que hemos recibido la gracia inefable del Bautismo vayamos al Cielo
donde nos recordaremos de nuestro Bautismo con amor indecible. Llego a pensar si Dios, después
de haber incendiado todo el orbe, conservará algunos objetos especialmente relacionados con la salvación de los bienaventurados, y si en algún lugar serán guardadas las pilas bautismales que los desastres de los acontecimientos humanos no hayan destruido. De manera que, por ejemplo, me sea dado de vez en cuando venir a la tierra y visitar la pila bautismal de la Iglesia de Santa Cecilia junto a la cual se abrió para mí el camino del Cielo.
En esa ocasión, cada uno de nosotros será un ente glorioso con cuerpo y alma, pues habremos resucitado e iremos a besar ¡con que alegría y suavidad de alma! la pila bautismal y venerar aquel monumento bendito en que el sacerdote dijo “Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”; y las puertas del Cielo se abrieron, el sol de Dios entró y, por así decir, la eternidad comenzó.*